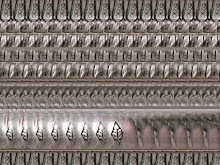Se ha dicho, sin duda bromeando, que el lenguaje fue dado al hombre para disfrazar su pensamiento; pero esto encierra una verdad más profunda de lo que podría suponerse a primera vista, a condición, no obstante, de añadir que este disfraz puede ser inconsciente e involuntario. En efecto, la función esencial del lenguaje es la de expresar el pensamiento, es decir la de revestirlo de una forma exterior y sensible, por medio de la cual podamos comunicarlo a nuestros semejantes, en la medida, al menos, en que sea comunicable: y es bajo esta restricción que quiero llamar más particularmente la atención de ustedes.
¿Puede decirse que la expresión sea alguna vez adecuada al pensamiento?, ¿y no es cualquier traducción, por su misma naturaleza, forzosamente infiel? Traduttore, traditore, dice un proverbio italiano bien conocido, que aunque parezca un poco un juego de palabras por su extrema concisión, no por ello es menos justo, y hasta tal punto que es extremadamente difícil y raro encontrar en dos lenguas diferentes, e incluso bastante cercanas la una a la otra, dos términos que se correspondan exactamente, de tal modo que cuanto más una traducción quiere ser literal, a menudo más se aleja del espíritu del texto.
Y si esto ocurre cuando se trata simplemente de pasar de una lengua a otra, es decir de cierta forma sensible a otra forma de la misma naturaleza —de cambiar de alguna manera el vestido del pensamiento—, ¿cómo no será todavía más difícil hacer entrar en las formas estrechas y rígidas del lenguaje a ese mismo pensamiento, que es esencialmente independiente de cualquier signo exterior y radicalmente heterogéneo respecto a su expresión? Para comprender hasta qué punto el puro pensamiento debe verse por ello disminuido, reducido y como esquematizado, sólo hace falta un instante de reflexión, a menos que se parta de las ilusiones de ciertos filósofos que, cegados por el espíritu de sistema, han creído que el pensamiento entero podía y debía encerrarse en una especie de fórmula concebida según el tipo matemático.
Lo que es cierto, por el contrario, es que lo que expresan las palabras o los signos no es nunca la totalidad del pensamiento, que éste contiene siempre en sí mismo una parte inexpresable, luego incomunicable, y que esta parte es tanto mayor cuanto más elevado sea el orden de este pensamiento, puesto que más alejado está entonces de cualquier figuración sensible. Lo que podemos confiar a nuestros semejantes no es pues nuestro pensamiento mismo, sino sólo un reflejo más o menos indirecto y lejano de él, un símbolo más o menos oscuro y velado; y es por ello que el lenguaje, vestido del pensamiento, es también forzosamente y por el mismo motivo, su disfraz.
Se crean nuevos términos cuando no hay fórmulas lingüísticas para determinadas dimensiones del pensar que no se entienden mediante el lenguaje existente. Esos términos nuevos son eminentemente técnicos, y de ahí que la ciencia sea la primera en inventar conceptos para sus interpretaciones de la realidad. El pensamiento humano es discursivo o dialogal, pero no se identifica con la palabra, no es su prisionero: supera al verbo y lo precede. Por ello se dice que el lenguaje es un disfraz del pensamiento. Guénon enfrenta esta difícil cuestión:
Sin embargo, que el lenguaje sea un disfraz del pensamiento, supone evidentemente que hay un pensamiento escondido detrás de las palabras: ¿es siempre así para todos los hombres? Se puede estar tentado de dudarlo, y de preguntarnos si, para algunos, las palabras mismas no llegan a ocupar casi por completo el lugar de un pensamiento ausente. ¿No hay demasiados que, incapaces de pensar verdadera y profundamente, llegan sin embargo a darse la impresión a sí mismos, y a veces a los demás, de que son capaces de hacerlo, encadenando, con más o menos habilidad y arte, palabras que no son más que formas vacías, sonidos que, aun ofreciendo tal vez un conjunto armonioso, están en cambio desprovistos de significación real?Ciertamente, el lenguaje rinde al pensamiento grandes y preciosos servicios, no solamente suministrándonos un medio de transmitirlo en la medida de lo posible, sino también ayudándonos a precisarlo y permitiendo definírnoslo mejor a nosotros mismos, y hacerlo consciente de una manera más clara y completa. Pero al lado de estas ventajas incontestables, el lenguaje, o mejor, su abuso, da lugar a graves inconvenientes, el menor de los cuales no es el verbalismo que ahora mismo denunciaba yo aquí ante ustedes, verbalismo cuya deplorable manifestación es lo que se ha convenido en llamar elocuencia. [...]Es tan raro que un mismo hombre reúna dones tan diversos como los del escritor y el orador: el escritor, que no tiene a su disposición los mismos medios exteriores, necesita cualidades de otro orden, quizás menos brillantes, pero también menos superficiales y más sólidas en el fondo. Y además la obra del orador solamente tiene su razón de ser en una circunstancia determinada y pasajera, mientras que la del escritor debe tener normalmente un alcance más duradero. Al menos debería ser así, pero desde luego hay escritores cuyas frases no contienen más pensamiento que las de los oradores [...], y mucha de la literatura que en suma no es más que mala elocuencia, y que, fijada sobre el papel, ya ni siquiera tiene los encantos artificiales que podría prestarle una dicción agradable o sabia. Y naturalmente, al atacar a la elocuencia verbal, incluyo también con el mismo título, a toda esta vana literatura.
Has venido a este mundo que no entiende nada sin palabras, casi sin palabras.En las sentencias de Porchia, a las que él mismo denominó voces, están los módulos, fórmulas y núcleos preexistentes en la base mental humana:
Y si no hay nada que es igual al pensamiento y no hay nada sin el pensamiento, o el pensamiento es sólo pensamiento o el pensamiento es todo.Precisamente porque Porchia habla “como todos”, Occidente puede reconocer una coherencia en las voces; por ello, la mentalidad occidental se ve impedida de descartarlas bajo la acusación de incoherencia, irracionalidad o delirio. No obstante, Porchia “habla como todos” situado en un punto anterior al establecimiento de esa base mental común —y acaso de cualquiera otra base mental posible.
Si yo fuese como una roca y no como una nube, mi pensar, que es como el viento, me abandonaría.Y, sobre todo:
Mirando las nubes he visto que mi pensamiento no tiene su cuerpo solamente en mi cuerpo.Qué portentoso el reconocer que el pensamiento tiene su propio cuerpo, y que éste es complementario pero no del todo equivalente al cuerpo físico. Mi pensamiento tiene un cuerpo que sólo en parte incluye a mi cuerpo material y que, con toda naturalidad incluye, por ejemplo, a las nubes.
Mi palabra olvidada es la otra palabra que pronuncio; es todas mis palabras.En efecto, la lectura profunda de la obra de Antonio Porchia lleva a la intuición —que es casi una certeza extralingüística— de que el autor eligió la base mental por medio de la cual sería entendido, es decir, el modo en que, al menos en una primera instancia, sería entendida la forma en que tradujo su pensamiento, en sí infragmentable:
Todos mis pensamientos son uno solo. Porque no he dejado nunca de pensar.Sin embargo, a la vez sabemos que de igual modo podría haber utilizado otra base mental para esa traducción. Porchia lo sabía muy bien:
Lo que dicen las palabras no dura. Duran las palabras. Porque las palabras son siempre las mismas y lo que dicen no es nunca lo mismo.Y:
El ocaso de las primeras palabras comienza en las segundas palabras.Detrás de las palabras brota siempre lo no dicho, lo que no necesita traducción. El pensamiento en Porchia es algo que sale por completo de la base mental en la que sin embargo se sitúa para hablar: es una nube que por decisión habla como roca. El pensamiento de “este lado”, el de las rocas, es el que aleja de lo real: “Parece que mi pensar, cuando se encuentra conmigo, pierde las alas”, exclama Porchia. Y en otro momento: “Dejo y sé qué dejo; mas si pienso qué dejo, no sé qué dejo”. Sin embargo, existe también el otro lado:
Cuando pienso yo, pienso como pienso yo, no “seriamente”.Una gran parte de las voces, independientemente de su discurso particular, parecen ser módulos, fórmulas o núcleos destinados a mostrar el acceso a otra base mental, e incluso podría decirse que a una mente sin bases, es decir a una mentalidad capaz de usar la base que desee, pero que no depende de ninguna de ellas. Es como un árbol que lo fuera por decisión —casi diríase por gusto—, y que si así lo quisiera podría ser nube, o roca, o ambas, o nada. Al hombre de la modernidad, en cambio, no le queda de otra: está convencido de que eso es precisamente lo que lo vuelve hombre, el no quedarle “de otra”, es decir que, esté en donde esté, se halla siempre y fatalmente de este lado, con lo que el otro lado se mantiene permanentemente en las antípodas: es lo imposible, lo más opuesto al hombre, aquello que éste no podría visitar sin dejar, automáticamente, de ser hombre.
Lo que me digo, ¿quién lo dice? ¿A quién lo dice?
Con las palabras que no he dicho he desarmado mis armas.
Las veces que hablo conmigo, algunas cosas no me las digo.
La verdad, cuando la pienso, no la digo.
Habla con su propia palabra sólo la herida.
Para que tu tristeza muda no oyese mis palabras, te hablé bajito.
A veces una palabra que parece de más no está de más, porque acompaña.
Lo que quiero es lo que quiero si no pienso. Si pienso es lo que piensas.
Sí, sufro siempre, pero sólo en algunos momentos, porque sólo en algunos momentos pienso que sufro siempre.
Y si no puedo decirte nada sin lo que yo me digo; lo que yo te digo, ¿es lo que yo te digo o es lo que yo me digo?
Cuando me parece que escuchas mis palabras, me parecen tuyas mis palabras y escucho mis palabras.
Cuando digo lo que digo es porque me ha vencido lo que digo.
Hablo pensando que no debiera hablar: así hablo.
Y seguiré eliminando las palabras malas que puse en mi todo, aunque mi todo se quede sin palabras.