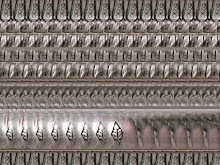DGD: Textil 63 (clonografía), 2009
DGD: Textil 63 (clonografía), 2009[De El tiempo en los brazos. Cuadernos de notas, de Tomás Segovia; anotación del 15 de mayo de 1986, hecha en Rià (Francia) (título de DGD):]
Un texto de Tomás Segovia
Todo esto me lo envilece bastante la música “de fondo” (¡ojalá!) del café donde estoy escribiendo (café de France, Prades). Los gustos musicales pop son deplorables en este país. Hay que reconocer que los gringos son más musicales que los franceses (bueno, probablemente todo el mundo es más musical que los franceses). Pero incluso la mejor de esa música da fe de una especie de “represión”, casi de pudor, a pesar de su aspecto “salvaje” y “primitivo”. Se relaciona con una nostalgia desaforada a la que nunca mira de frente. No porque la música misma no pueda mirarla de frente, sino porque el hombre moderno al que ella habla es absolutamente incapaz de asumir su nostalgia. Eso lo mataría.
En la música medieval p. ej. (no sólo en el gregoriano sino también en cierta música trovadoresca) siempre me ha sorprendido la punzante expresión de una nostalgia: nostalgia de una transparencia, de un valor supremo del sentimiento limpio, incluso del sentimentalismo, y de una expresividad nítida desnuda de telarañas mentales que hoy nos es fácil reconocer, pero que es asombroso que pudieran adivinar los hombres de la escolástica y la alquimia y de la medicina de los “simples”. En su música el medieval era ya enteramente moderno —es decir romántico. Para entrar en esa música no hay que hacer el esfuerzo mental de adaptarse a un mundo que nos es profundamente extraño, como es necesario en cambio para entrar en su literatura, e incluso en parte en su pintura, que es efectivamente “primitiva” en algún sentido. La música en cambio no tiene nada de primitivo en la Edad Media. En cierto sentido es más bien a partir de Haydn y los Bach junior cuando se “primitiviza”. La polifonía medieval es por muchos conceptos más “evolucionada” y sabia que por ejemplo la de Lulli o Glück.
Pero en la música medieval esa nostalgia sí está mirada de frente. Es esperanza. Sin duda el hombre medieval sólo en la música podía entender esa esperanza —o más bien sólo allí nos ha dejado testimonio de ese entendimiento, porque el hombre entiende siempre más cosas que las que puede atestiguar y legar atestiguadas. Pero allí, en la música, se entregaba a ella sin temor de que fuera a matarlo. Mientras que nosotros manejamos nuestra nostalgia, nuestra esperanza, en lugar de entregarnos a ella, porque tememos que nos mataría.
Por su música el hombre medieval tiene derecho a ser religioso. Cuando un cisterciense[1] canta está absolutamente fuera de lugar preguntarle cómo es que cree. Sólo en la música la religión se resuelve.
Lo que vivimos en este siglo es la dispersión de la esperanza. En esa situación la esperanza no puede ser vivida sin ser a la vez pensada —incluso antes pensada. Pero el rodeo por el conocimiento es interminable —y el pensamiento no puede ya desembarazarse enteramente del conocimiento. Y el residuo de conocimiento, por pequeño que sea, pone siempre en falta al pensamiento —a menos que agote el conocimiento, cosa imposible. El pensamiento así no llega nunca a la esperanza, aunque está constantemente cerca de ella, más cerca que en el hombre medieval. Esta cercanía insalvable es el “progresismo”, el “perfectibilismo”, el “futurismo” del hombre moderno. Así como el pensamiento moderno no llega nunca a la esperanza sino que la pospone, el hombre moderno en su praxis no llega nunca a la nostalgia —pero tampoco se deshace de ella sino que la pospone. El progreso, obviamente, consiste en posponer; el futurismo es procrastination.[2] La nostalgia le aparece entonces dispersa, atomizada, puntual. No como una unidad en la cual entrar de golpe (la “gracia” de los medievales) sino como un recorrido de tareas separadas. Piénsese p. ej. en la diferencia que va del sentimiento pastoril de los románticos, última tentativa de recobrar la unidad, al sentimiento turístico moderno. El turismo transforma la exaltación en una engorrosa tarea. Piénsese también en las connotaciones increíblemente ambiguas, de una ambigüedad que sirve de velo a una mala conciencia, que tiene hoy la palabra “romántico” (sobre todo en Estados Unidos, por supuesto).
La proliferación de “ismos” en el arte (¡y en la moda ya!) de este siglo es otra manifestación de esa fragmentación. Nada más parcial, en todos los sentidos del término, que una escuela de vanguardia, sobre todo cuando más sistemática se cree y más imperialistamente se comporta. Las vanguardias son en arte partidos totalitarios —esa vertiginosa paradoja que define la historia de este siglo.
(La sinécdoque hecha monstruo: la pars pro toto[3] convertida en pars devorans totum.)[4]
En todo caso no hay más remedio, hoy en día, que partir de la dispersión. La famosa “ruptura” moderna es también estallido. Escoger la vía de la dominación por medio del dominio —del poder por medio del conocimiento y la tecnología— era escoger un mundo de fragmentos irreductibles. En ese mundo es preferible no inventarse unidades que nos tranquilizan pero nos engañan, de acuerdo.
Es mejor saber lo que es impensable para cada pensamiento y desconfiar del pensamiento que pretende no ser un pensamiento sino el pensamiento. Esa clase de unidad está efectivamente perdida. Y si alguna otra es encontrable será sin duda en esa desconfianza (como supo p. ej. Nietzsche).
En cuanto a la nostalgia, su unidad está también perdida. El hombre moderno enmudece (no dejando de hablar, por supuesto, sino censurando su prolijo discurso) ante la delirante añoranza de sus saxofones y sus blues de voces rotas: de esa añoranza, de esa esperanza está prohibido hablar.
Esa música tiene la misma función que la censura según los freudianos: mencionar su añoranza sin hablar de ella, dárnosla prohibiéndonosla. No es lo mismo que la nostalgia de la música medieval: aquélla era tal vez una esperanza imposible, absurda; no es lo mismo que reprimida. Aunque estuviera reprimida en todo lo demás, no lo estaba en la música. Y entonces tal vez es más coherente pensar que en lo demás no estaba reprimida sino inalcanzada. Mientras que nosotros no es que no podamos alcanzar la nostalgia, sino que le volvemos la espalda. Aquella música era tal vez una locura; la nuestra es una neurosis.
*
Notas de DGD
[1] Se denomina arte cisterciense al desarrollado por los monjes de la orden benedictina del Císter en la construcción de sus abadías a partir del siglo XII. En el año 1098, Roberto de Molesmes fundó la orden, cuya expansión fue dirigida por el Capítulo General, integrado por todos los abades, que aplicó un programa preconcebido en la construcción de los nuevos monasterios. El resultado fue una gran uniformidad en las abadías de toda Europa. La figura decisiva fue Bernardo de Claraval, que planificó y dirigió el diseño inicial (a partir de 1135), influyó en el programa de la orden y participó activamente en la construcción de nuevas abadías. A su muerte en 1153, la Orden había fundado 343. Se llegó a fundar 754 abadías, cada una con un abad independiente. Sus construcciones prescinden de los adornos, en consonancia con los preceptos de su orden de ascetismo riguroso y pobreza, y consiguen espacios conceptuales, limpios y originales. Su estilo se inscribe en el final del románico, con elementos del gótico inicial, lo que se ha llamado “estilo de transición”.
[2] El significado de esta palabra inglesa (proveniente del latín procrastinare) es el de “dejar las cosas para después”, posponer algo sin razón, por costumbre o negligencia, contra lo que advierte el refrán “No dejes para mañana lo que puedas hacer hoy”. La Real Academia acepta “procrastinar” como “diferir, aplazar”, y “procrastinación” (del latín procrastinatio).
[3] Pars pro toto: locución latina que significa “[tomar] la parte por el todo”. (En retórica se asimila a la sinécdoque y a la metonimia.) Lo contrario es Totum pro parte: “[tomar] el todo por la parte”.
[4] “Parte que devora al todo.”
***